Fue cuando nos mudamos a la costa.
La casa se adentraba en un pinar
de espeso monte bajo,
un lugar muy propicio para esos
incendios del verano.
Enseguida pensé en un cortafuegos,
no nos fuese a ocurrir
como al pobre de Huxley, que vio arder
su casa, con sus libros. Sin embargo
no fue cosa del fuego: al otro día
vi los libros sedientos, las tapas arqueadas,
y ese tufo terrible que exhalaban
a hongo del demonio los más viejos;
pensé que aquello era la maldición, el justo
castigo por algunas fechorías
a unos cuantos libreros.
Lo cierto es que a partir de ese momento
no atinaba a pensar en otra cosa
-confieso que llegué
a cogerle ojeriza a aquella loma-:
cada libro tenía tantas huellas impresas,
en la memoria aquel momento exacto
en que por fin se ahormaba a nuestra mano,
tantas tardes y pétalos y besos…
y era cual si de golpe envejeciéramos.
Y así iba todo el tiempo con mi ajado
ejemplar de Lord Jim
diciendo a todo el mundo fíjate,
qué manchas de humedad. Imaginando
mi biblioteca entera sumergida
en el fondo de un barco, minada
de líquenes suntuosos. En mis sueños,
el agua me borraba las palabras,
y yo, sin nombres, mudo en la corriente
como un pez extraviado.
Cada segundo un hombre se moría
en China o Pakistán,
y yo con mi librillo preocupado,
viendo a cámara rápida la cinta
del marchitarse de la biblioteca.
Consulté a los expertos:
paraformaldehído, me decían,
y yo volvía a casa cabizbajo.
Y el mar que allí seguía
haciendo estragos con su bocanada,
arrojando su aliento de borracho
contra la pobre casa.
Y así fue que una noche,
buscando echar raíces de una vez
en aquella colina,
bebí ese vino fuerte, ya sabéis,
el ácido lisérgico. Veía
los húmedos fulgores de las casas
titilando a lo lejos,
la casulla del mar,
y en el peñón el faro que tejía
su telaraña verde contra el cielo.
Y adentro contemplaba
la añosa biblioteca y me sentía
como a bordo del Arca,
veía las especies de los libros,
las gratas vecindades escogidas
para perpetuar la inteligencia.
Los libros eran joyas, cada uno
guiñaba un ojo de sabiduría.
Después se estremecieron a un vaivén
como de olas mansas;
los mecía la brisa en su anaquel
igual que viejas barcas.
Y luego aquella ola y de repente
flotando a la deriva.
Se ondulaban las páginas como si fuesen algas,
algunos ejemplares parecían
lenguados, de tan vivos,
y las letras nadaban como un banco
de pequeñas anguilas.
Las formas eran linfa un poco espesa,
el color era un agua esclarecida,
y uno mismo no era sino un agua
un poco más revuelta.
El alma era una savia que adensaban
unas pocas palabras,
y uno podía estar, como esa noche,
muy cerca de perderlas.
Sin embargo
era tan natural, incluso hermoso,
ver los libros bogando, desleídos.
Y yo sentía el mar atravesarme
y ser mi carne un agua estremecida,
y ser la vida un agua iluminada,
los seres agua cálida, bullen
y el hombre un agua turbia que sabía,
un agua más amarga.
Pasó un libro delante de mis ojos
y era el viejo legajo de mis rimas,
mi vida a la deriva de unas páginas,
flotando en la corriente, convertida
en leyenda del agua.
Miguel Ángel Velasco



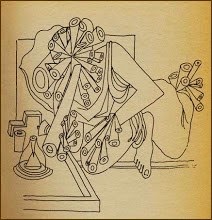
No hay comentarios:
Publicar un comentario